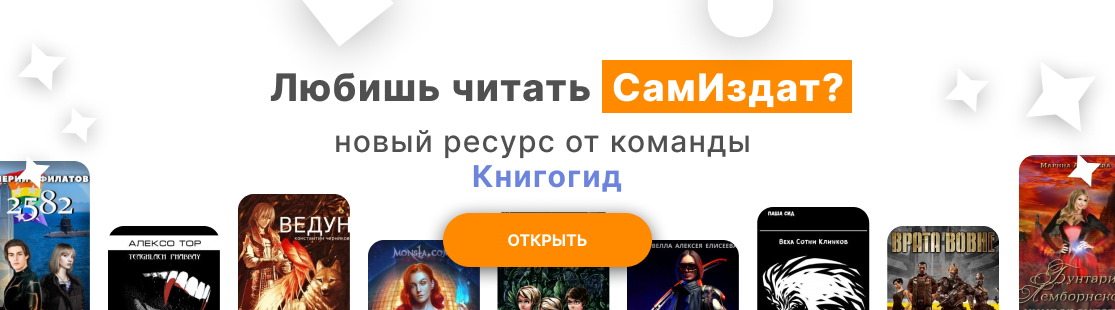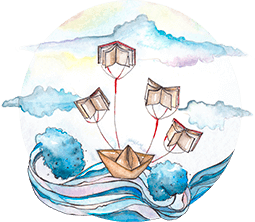Читать онлайн «Todo bajo el cielo»
Автор Матильде Асенси
Matilde Asensi
Todo bajo el Cielo
CAPÍTULO PRIMERO
Después de esa interminable pendiente de mareos y angustias que había sido la travesía a bordo del
El mar no era lo mío. Yo había nacido en Madrid, tierra adentro, en la meseta castellana, a mucha distancia de la playa más próxima, y aquello de subir en un barco y cruzar medio mundo flotando y balanceándome no me parecía natural.
Hubiera preferido mil veces hacer el viaje en ferrocarril, pero Rémy siempre decía que era mucho más peligroso y, ciertamente, desde la revolución de los bolcheviques en Rusia, atravesar Siberia suponía una verdadera locura, de modo que no tuve más remedio que comprar los pasajes para aquel elegante paquebote a vapor de la Compagnie des Messageries Maritimes anhelando que el dios de los mares fuera compasivo y no sintiera el excéntrico deseo de llevarnos al fondo, donde seríamos devorados por los peces y el légamo cubriría nuestros huesos para siempre. Hay cosas que no las traemos al nacer y yo, desde luego, no había llegado al mundo con espíritu marinero.Cuando la quietud y el desconcertante silencio del barco me reanimaron, contemplé las familiares aspas giratorias del ventilador que colgaba de las tablas del techo. En algún momento de la travesía me había jurado que, si llegaba a poner de nuevo los pies en tierra, pintaría ese ventilador tal y como lo veía bajo los confusos efectos del láudano; quizá consiguiera vendérselo al marchante Kahnweiler, tan aficionado a los trabajos cubistas de mis paisanos Picasso y Juan Gris. Pero la visión brumosa de las aspas del ventilador no me proporcionó una explicación de por qué el barco se había detenido y, como tampoco se oía el zafarrancho propio de la llegada a los puertos ni las carreras alborotadas de los pasajeros dirigiéndose a cubierta, tuve rápidamente un mal presentimiento… Al fin y al cabo estábamos en los azarosos mares de China donde, todavía en aquel año de 1923, peligrosos piratas orientales abordaban los buques de pasaje para robar y asesinar. El corazón empezó a latirme con fuerza y las manos a sudarme y, justo en ese momento, unos golpecitos siniestros sonaron en mi puerta: